
Eduardo Galeano
Después
Fue asesinado en una cervecería de los suburbios. Un policía lo mató por error, o porque andaba con una guitarra y tenía el pelo largo y no sabía bajar la cabeza ante la autoridad. El policía lo agarró por el pelo, le metió el caño de la pistola en un ojo y disparó.
Javier Rojas fue enterrado en Buenos Aires. Y mientras en Buenos Aires se abría la tierra para recibirlo, muy lejos de allí, en Antofagasta, tembló la tierra donde Javier había nacido. Un maremoto, venido muy del fondo de las aguas, sacudió violentamente aquellas costas, mientras el entierro ocurría. Y Gabriela, la hermana de Javier, pensó que Dios no existe, pero los dioses sí.
Desde la noche que murió Javier, Gabriela perdió el olfato. Dejó de sentir el olor de las plantas, que habla por ellas, y el olor de las pieles, que revela a la gente, y el olor de los libros viejos, que es el olor del tiempo en que fueron leídos.
Ayelén, la hija de Gabriela, supo de la muerte del tío y lloró hasta vaciarse. Después, conversó el asunto con su mejor amiga, una pajarita invisible que duerme arriba del ropero y se llama Bocasucia, por su tendencia a las malas palabras. Y tras mucho charlar con la pajarita, Ayelén preguntó a su abuela:
--Si Javier no está, ¿dónde está?
--En el cielo -dijo la abuela.
Y la niña quiso saber:
--Y en el cielo, ¿hay policías?
Javier Rojas fue enterrado en Buenos Aires. Y mientras en Buenos Aires se abría la tierra para recibirlo, muy lejos de allí, en Antofagasta, tembló la tierra donde Javier había nacido. Un maremoto, venido muy del fondo de las aguas, sacudió violentamente aquellas costas, mientras el entierro ocurría. Y Gabriela, la hermana de Javier, pensó que Dios no existe, pero los dioses sí.
Desde la noche que murió Javier, Gabriela perdió el olfato. Dejó de sentir el olor de las plantas, que habla por ellas, y el olor de las pieles, que revela a la gente, y el olor de los libros viejos, que es el olor del tiempo en que fueron leídos.
Ayelén, la hija de Gabriela, supo de la muerte del tío y lloró hasta vaciarse. Después, conversó el asunto con su mejor amiga, una pajarita invisible que duerme arriba del ropero y se llama Bocasucia, por su tendencia a las malas palabras. Y tras mucho charlar con la pajarita, Ayelén preguntó a su abuela:
--Si Javier no está, ¿dónde está?
--En el cielo -dijo la abuela.
Y la niña quiso saber:
--Y en el cielo, ¿hay policías?
El velorio
Asunción Gutiérrez había muerto en Managua, el día que cumplió un siglo de vida, y fue velada en su casa de la comarca Aranjuez por una multitud de parientes y vecinos.
Ya hacía rato que los dolientes habían pasado de la pena a la fiesta y de los susurros a las carcajadas, según quiere la costumbre, cuando en lo mejor de la noche, doña Asunción se alzó en el ataúd.
--Sáquenme de aquí, babosos -mandó.
Y se sentó a comer un tamalito, sin hacer el menor caso de nadie.
En silencio, los deudos se fueron retirando. Ya los cuentos no tenían quién los contara, ni los naipes quién los jugara, y los tragos habían perdido su pretexto. Velorio sin muerto, no tiene gracia. Los dolientes se perdieron por las calles de tierra. Despabilados por el mucho café, no sabían qué hacer con lo que quedaba de la noche.
Uno de los bisnietos comentó, indignado:
--Es la tercera vez que la vieja nos hace esto.
Ya hacía rato que los dolientes habían pasado de la pena a la fiesta y de los susurros a las carcajadas, según quiere la costumbre, cuando en lo mejor de la noche, doña Asunción se alzó en el ataúd.
--Sáquenme de aquí, babosos -mandó.
Y se sentó a comer un tamalito, sin hacer el menor caso de nadie.
En silencio, los deudos se fueron retirando. Ya los cuentos no tenían quién los contara, ni los naipes quién los jugara, y los tragos habían perdido su pretexto. Velorio sin muerto, no tiene gracia. Los dolientes se perdieron por las calles de tierra. Despabilados por el mucho café, no sabían qué hacer con lo que quedaba de la noche.
Uno de los bisnietos comentó, indignado:
--Es la tercera vez que la vieja nos hace esto.
El espejo
Pedro García Dobles siempre tuvo planes de fuga, pero a los dos años de edad vivía con los padres, Aurelia y Alex, en su casa de San Isidro de Heredia, y parecía conforme con la situación.
Una mañana, Aurelia lo alzó en brazos ante el espejo. Señalando su propia imagen, ella dijo:
--Mamá.
Y señalando la imagen de él, dijo:
--Pedro.
A Pedro le interesó el asunto:
--¿Entramos?
Aurelia llamó al espejo, toc toc, con los nudillos. Y nada. Entonces Pedro intentó meterse, y comprobó, triste:
--Tá cerrado.
NoticiasEn 1994, en Laguna Beach, al sur de California, un ciervo irrumpió desde los bosques. El ciervo galopó por las calles, golpeado por los automóviles, saltó una cerca y atravesó la ventana de una cocina, rompió otra ventana y se arrojó desde un segundo piso, invadió un hotel y pasó como ráfaga, rojo de su sangre, ante los atónitos comensales de los restoranes de la costa. Entonces se metió en la mar. Los policías lo atraparon en el agua y con cuerdas lo arrastraron hasta la playa, donde sangrando murió.
--Estaba loco -explicaron los policías.
Un año después, en San Diego, también al sur de California, un veterano de guerra robó un tanque del arsenal. Montado en el tanque, aplastó cuarenta automóviles y rompió algunos puentes y embistió cuanta cosa encontró, mientras lo perseguían los patrulleros policiales. Cuando se atascó en un repecho, los policías se arrojaron sobre el tanque, abrieron la escotilla y cocinaron a tiros al hombre que había sido soldado. Los televidentes presenciaron, en vivo y en directo, el espectáculo completo.
--Estaba loco -explicaron los policías.
La inundaciónLas iglesias eran obras de confitería y los palacios, obras de juguetería; algunas casas parecían cajitas de música. Pero la Antigua Ciudad de Guatemala vivía con el corazón en la boca. Lo que no gastaba en lágrimas, se le iba en suspiros. Aburrirse, lo que se dice aburrirse, jamás se aburría: amenazada por el volcán de Agua y por el volcán de Fuego, estaba condenada a zozobra perpetua, entre los vómitos de los volcanes y los alborotos de la tierra.
En 1773, un terremoto la sacudió. Ella tenía costumbre. Medio siglo antes, otro terremoto la había despedazado, y Antigua había seguido en su sitio, como si nada, de temblor en temblor, que si Dios me ha de matar me mate y que el Diablo me lleve. Pero esta vez, no sólo la tierra corcoveó y rompió todo: lo peor fue que el río se salió de cauce y ahogó a las gentes y a las casas. Y los que sobrevivieron a la inundación no tuvieron más remedio que huir despavoridos para fundar, lejos, otra ciudad.
El río que se desbordó se llamaba, se llama, Pensativo.
De vez en cuando, a mí me pasa lo mismo.
La puertaEn una barraca, por pura casualidad, Carlos Fasano encontró la puerta de la celda donde había estado preso.
Durante la dictadura militar uruguaya, él había pasado seis años conversando con un ratón y con esa puerta de la celda número 282. El ratón se escabullía y volvía cuando quería, pero la puerta estaba siempre. Carlos la conocía mejor que la palma de su mano. No bien la vio, reconoció los tajos que él había cavado con la cuchara y las manchas, las viejas manchas de la madera, que eran los mapas de los países secretos donde él había viajado a lo largo de cada día de encierro.
Esa puerta y las puertas de todas las otras celdas fueron a parar a la barraca que las compró, cuando la cárcel se convirtió en shopping center. El centro de reclusión pasó a ser un centro de consumo y ya sus prisiones no encerraban gente, sino trajes de Armani, perfumes de Dior y videos de Panasonic.
Cuando Carlos descubrió su puerta, decidió quedársela. Pero las puertas de las celdas se habían puesto de moda en Punta del Este, y el dueño de la barraca exigió un precio imposible. Carlos regateó y regateó hasta que por fin, con la ayuda de algunos amigos, pudo pagarla. Y con la ayuda de otros amigos, pudo llevarla: más de un musculoso fue necesario para acarrear aquella mole de madera y hierro, invulnerable a los años y a las fugas, hasta la casa de Carlos, en las quebradas de Cuchilla Pereira.
Allí se alza, ahora, la puerta. Está clavada en lo alto de una loma verde, rodeada de verderías, de cara al sol. Cada mañana, el sol ilumina la puerta, y en la puerta el cartel que dice: Prohibido cerrar.
Una mañana, Aurelia lo alzó en brazos ante el espejo. Señalando su propia imagen, ella dijo:
--Mamá.
Y señalando la imagen de él, dijo:
--Pedro.
A Pedro le interesó el asunto:
--¿Entramos?
Aurelia llamó al espejo, toc toc, con los nudillos. Y nada. Entonces Pedro intentó meterse, y comprobó, triste:
--Tá cerrado.
NoticiasEn 1994, en Laguna Beach, al sur de California, un ciervo irrumpió desde los bosques. El ciervo galopó por las calles, golpeado por los automóviles, saltó una cerca y atravesó la ventana de una cocina, rompió otra ventana y se arrojó desde un segundo piso, invadió un hotel y pasó como ráfaga, rojo de su sangre, ante los atónitos comensales de los restoranes de la costa. Entonces se metió en la mar. Los policías lo atraparon en el agua y con cuerdas lo arrastraron hasta la playa, donde sangrando murió.
--Estaba loco -explicaron los policías.
Un año después, en San Diego, también al sur de California, un veterano de guerra robó un tanque del arsenal. Montado en el tanque, aplastó cuarenta automóviles y rompió algunos puentes y embistió cuanta cosa encontró, mientras lo perseguían los patrulleros policiales. Cuando se atascó en un repecho, los policías se arrojaron sobre el tanque, abrieron la escotilla y cocinaron a tiros al hombre que había sido soldado. Los televidentes presenciaron, en vivo y en directo, el espectáculo completo.
--Estaba loco -explicaron los policías.
La inundaciónLas iglesias eran obras de confitería y los palacios, obras de juguetería; algunas casas parecían cajitas de música. Pero la Antigua Ciudad de Guatemala vivía con el corazón en la boca. Lo que no gastaba en lágrimas, se le iba en suspiros. Aburrirse, lo que se dice aburrirse, jamás se aburría: amenazada por el volcán de Agua y por el volcán de Fuego, estaba condenada a zozobra perpetua, entre los vómitos de los volcanes y los alborotos de la tierra.
En 1773, un terremoto la sacudió. Ella tenía costumbre. Medio siglo antes, otro terremoto la había despedazado, y Antigua había seguido en su sitio, como si nada, de temblor en temblor, que si Dios me ha de matar me mate y que el Diablo me lleve. Pero esta vez, no sólo la tierra corcoveó y rompió todo: lo peor fue que el río se salió de cauce y ahogó a las gentes y a las casas. Y los que sobrevivieron a la inundación no tuvieron más remedio que huir despavoridos para fundar, lejos, otra ciudad.
El río que se desbordó se llamaba, se llama, Pensativo.
De vez en cuando, a mí me pasa lo mismo.
La puertaEn una barraca, por pura casualidad, Carlos Fasano encontró la puerta de la celda donde había estado preso.
Durante la dictadura militar uruguaya, él había pasado seis años conversando con un ratón y con esa puerta de la celda número 282. El ratón se escabullía y volvía cuando quería, pero la puerta estaba siempre. Carlos la conocía mejor que la palma de su mano. No bien la vio, reconoció los tajos que él había cavado con la cuchara y las manchas, las viejas manchas de la madera, que eran los mapas de los países secretos donde él había viajado a lo largo de cada día de encierro.
Esa puerta y las puertas de todas las otras celdas fueron a parar a la barraca que las compró, cuando la cárcel se convirtió en shopping center. El centro de reclusión pasó a ser un centro de consumo y ya sus prisiones no encerraban gente, sino trajes de Armani, perfumes de Dior y videos de Panasonic.
Cuando Carlos descubrió su puerta, decidió quedársela. Pero las puertas de las celdas se habían puesto de moda en Punta del Este, y el dueño de la barraca exigió un precio imposible. Carlos regateó y regateó hasta que por fin, con la ayuda de algunos amigos, pudo pagarla. Y con la ayuda de otros amigos, pudo llevarla: más de un musculoso fue necesario para acarrear aquella mole de madera y hierro, invulnerable a los años y a las fugas, hasta la casa de Carlos, en las quebradas de Cuchilla Pereira.
Allí se alza, ahora, la puerta. Está clavada en lo alto de una loma verde, rodeada de verderías, de cara al sol. Cada mañana, el sol ilumina la puerta, y en la puerta el cartel que dice: Prohibido cerrar.
El desierto
Román Morales emprende la travesía del salar de Uyuni. Se echa a caminar al amanecer, desde las orillas donde las vicuñas detienen su paso y los cóndores su vuelo. Y a poco andar, pierde de vista las últimas señales de la tierra.
Más de un caminante ha sido tragado por estas inmensidades, y Román lo sabe. El sabe que el salar, el desierto de sal más grande del mundo, ha nacido del rencor. En el principio de los tiempos, ésta fue una vasta mar de leche agria. Cuando Tunupa, la montaña, perdió a su hijo, se vengó regando la leche de sus pechos sobre las cumbres del mundo, que fueron de odio inundadas.
Cuanto más camina Román, más miedo siente. Metido en el fulgor, pasa las horas, la mañana, el mediodía, la tarde, mientras crujen los cristales de la sal bajo sus botas, y después de mucho andar quiere volver, pero no sabe cómo, y quiere seguir, pero no sabe adónde. Por mucho que se restregue los ojos, no consigue encontrar el horizonte. Ciego de luz blanca, camina sin ver, a través de la blanca nada.
Y se desploma. Cae de rodillas al suelo o al cielo, suelo de sal, cielo de sal, y las lágrimas saladas le cruzan la cara rajada por los soles que la sal refleja. Y por primera vez, Román escucha que su boca está suplicando, su boca suplica al desierto, con voz de otro:
--No me mates.
Y entonces las piernas, piernas de otro, se levantan y siguen caminando. Varias veces Román cae, pero cada vez que va a desmayarse, las piernas se alzan, por su cuenta, y continúan este viaje sin vuelta. Y cuando la noche llega, Román escucha nuevamente esa voz desconocida que de su boca sale, la voz que ahora ruega a las estrellas:
--No me dejen solo.
Y las piernas lo llevan a través de la noche y todo a lo largo del nuevo día. Y mucho después, después de mucho tropezar y caer, después de mucho caer y levantarse, súbitamente las piernas dejan de andar. Tumbado en el suelo de sal, Román alza la cabeza, parpadea, y ve: allí nomás, cerquita, está la aldea de Atulcha. En esa aldea, en esas cuatro casas, acaba la mar de sal, y acaba el viaje.
Mirándose las botas, que la sal ha comido a mordiscones, Román se pregunta:
--¿Quién ha cruzado el desierto? ¿Quién fui, quién habré sido?
Una bandada de flamencos, ráfaga rosada, le da la bienvenida.
El hombre más viejo del mundoEra verano, era el tiempo de la subienda de los peces, y hacía ciento veinticinco veranos que don Francisco Barriosnuevo estaba allí.
--El es un comeaños -dijo la vecina-. Más viejo que las tortugas.
La vecina raspaba a cuchillo las escamas de un pescado. Don Francisco bebía un jugo de guayaba. Gustavo, el periodista que había venido de lejos, le hacía preguntas al oído.
Mundo quieto, aire quieto. En el pueblo de Majagual, un caserío perdido en los pantanos, todos los demás estaban durmiendo la siesta.
El periodista le preguntó por su primer amor. Tuvo que repetir la pregunta varias veces, primer amor, primer amor, primer amor. El matusalén se empujaba la oreja con la mano:
--¿Cómo? ¿Cómo dice?
Y por fin:
--Ah, sí.
Balanceándose en la mecedora, frunció las cejas, cerró los ojos:
--Mi primer amor...
El periodista esperó. Esperó mientras viajaba la memoria, destartalado barquito, y la memoria tropezaba, se hundía, se perdía. Era una navegación de más de un siglo, y en las aguas de la memoria había mucho barro, mucha piedra, mucha niebla. Don Francisco iba en busca de su primera vez, y la cara se le contraía como un puño.
El periodista desvió la mirada, cuando descubrió que las lágrimas estaban mojando los surcos de esa cara estrujada. Y entonces don Francisco clavó en la tierra su bastón de cañabrava y empuñando el bastón se alzó de su asiento, se irguió como gallo y gritó: ¡Isabel!, gritó:
--¡Isabeeeeeeeeel!
Más de un caminante ha sido tragado por estas inmensidades, y Román lo sabe. El sabe que el salar, el desierto de sal más grande del mundo, ha nacido del rencor. En el principio de los tiempos, ésta fue una vasta mar de leche agria. Cuando Tunupa, la montaña, perdió a su hijo, se vengó regando la leche de sus pechos sobre las cumbres del mundo, que fueron de odio inundadas.
Cuanto más camina Román, más miedo siente. Metido en el fulgor, pasa las horas, la mañana, el mediodía, la tarde, mientras crujen los cristales de la sal bajo sus botas, y después de mucho andar quiere volver, pero no sabe cómo, y quiere seguir, pero no sabe adónde. Por mucho que se restregue los ojos, no consigue encontrar el horizonte. Ciego de luz blanca, camina sin ver, a través de la blanca nada.
Y se desploma. Cae de rodillas al suelo o al cielo, suelo de sal, cielo de sal, y las lágrimas saladas le cruzan la cara rajada por los soles que la sal refleja. Y por primera vez, Román escucha que su boca está suplicando, su boca suplica al desierto, con voz de otro:
--No me mates.
Y entonces las piernas, piernas de otro, se levantan y siguen caminando. Varias veces Román cae, pero cada vez que va a desmayarse, las piernas se alzan, por su cuenta, y continúan este viaje sin vuelta. Y cuando la noche llega, Román escucha nuevamente esa voz desconocida que de su boca sale, la voz que ahora ruega a las estrellas:
--No me dejen solo.
Y las piernas lo llevan a través de la noche y todo a lo largo del nuevo día. Y mucho después, después de mucho tropezar y caer, después de mucho caer y levantarse, súbitamente las piernas dejan de andar. Tumbado en el suelo de sal, Román alza la cabeza, parpadea, y ve: allí nomás, cerquita, está la aldea de Atulcha. En esa aldea, en esas cuatro casas, acaba la mar de sal, y acaba el viaje.
Mirándose las botas, que la sal ha comido a mordiscones, Román se pregunta:
--¿Quién ha cruzado el desierto? ¿Quién fui, quién habré sido?
Una bandada de flamencos, ráfaga rosada, le da la bienvenida.
El hombre más viejo del mundoEra verano, era el tiempo de la subienda de los peces, y hacía ciento veinticinco veranos que don Francisco Barriosnuevo estaba allí.
--El es un comeaños -dijo la vecina-. Más viejo que las tortugas.
La vecina raspaba a cuchillo las escamas de un pescado. Don Francisco bebía un jugo de guayaba. Gustavo, el periodista que había venido de lejos, le hacía preguntas al oído.
Mundo quieto, aire quieto. En el pueblo de Majagual, un caserío perdido en los pantanos, todos los demás estaban durmiendo la siesta.
El periodista le preguntó por su primer amor. Tuvo que repetir la pregunta varias veces, primer amor, primer amor, primer amor. El matusalén se empujaba la oreja con la mano:
--¿Cómo? ¿Cómo dice?
Y por fin:
--Ah, sí.
Balanceándose en la mecedora, frunció las cejas, cerró los ojos:
--Mi primer amor...
El periodista esperó. Esperó mientras viajaba la memoria, destartalado barquito, y la memoria tropezaba, se hundía, se perdía. Era una navegación de más de un siglo, y en las aguas de la memoria había mucho barro, mucha piedra, mucha niebla. Don Francisco iba en busca de su primera vez, y la cara se le contraía como un puño.
El periodista desvió la mirada, cuando descubrió que las lágrimas estaban mojando los surcos de esa cara estrujada. Y entonces don Francisco clavó en la tierra su bastón de cañabrava y empuñando el bastón se alzó de su asiento, se irguió como gallo y gritó: ¡Isabel!, gritó:
--¡Isabeeeeeeeeel!



















































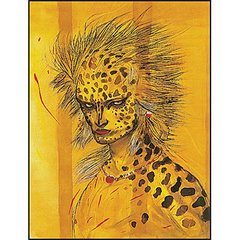



























































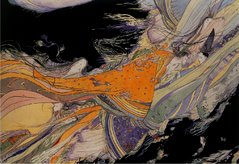





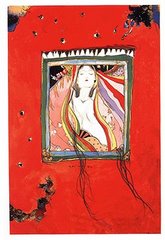



















































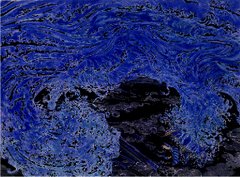











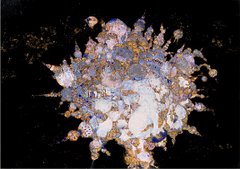



No hay comentarios:
Publicar un comentario