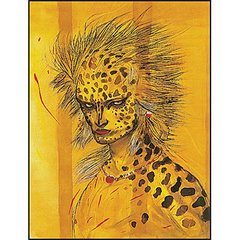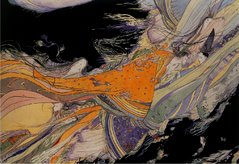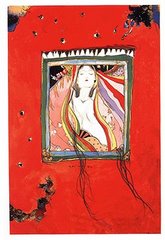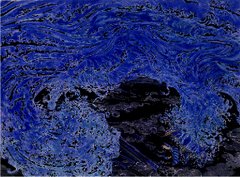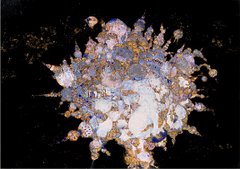Paradojas
Eduardo Galeano
Un Cerro Chato. Un Arroyo Seco. Un país que tiene tres millones de críticos de cine y muy pocos creadores de cine. Un país que tiene tres millones de directores técnicos de fútbol y cada vez tiene menos jugadores. Un país que tiene tres canales privados de televisión y los tres trasmiten los mismos partidos y los mismos informativos a la misma hora.
O una ciudad, como Montevideo, que tiene pocos taxis, y los taxis hacen el cambio de turno a la misma hora, también, de modo que la palabra sintaxis ha revelado, Mariano, su origen. Yo te lo quería decir antes de que entráramos, porque me parece importante para la linguística nacional e internacional. ¿De dónde viene la palabra sintaxis, que algunos dicen que viene del griego? Viene de Montevideo, y alude a los problemas del transporte.
Entonces, yo digo: éste es un país de paradojas. El Uruguay es el reino de la paradoja. Y a primera vista resulta paradójico el hecho de que un periodista, Samuel Blixen, haya escrito un libro que tiene alto nivel literario. Y que es, además, un libro de historia, aunque él no sea historiador. Y aquí discrepo un poquito con mis dos compañeros presentadores; creo que de algún modo éste es también un libro de historia, un libro muy revelador de lo que es la historia del Uruguay en la segunda mitad del siglo xx. Y no está hecho por un historiador; y está escrito con alto nivel literario, a pesar de que el autor no es escritor. O quizás es escritor y no sabe que lo es, como monsieur Jourdain, el personaje de Molière, hablaba prosa y no sabía que hablaba prosa.
Pero yo digo: ¿será ésta una paradoja en el país de Carlos Quijano? ¿O será que el periodismo, entre nosotros, encuentra a veces expresiones que confirman que la calidad literaria no depende del formato en el que se ofrece? Yo creo que el libro de Samuel es un libro muy bien hecho, muy bien armado, muy ilustrativo, con una enorme cantidad de información que se brinda al lector sin abrumarlo, y que tiene por tema central otra paradoja del país de las paradojas: el símbolo de la dignidad civil en Uruguay es un militar, que se llama Liber Seregni.
Quizás sea, como la otra, la del periodismo y la literatura, una paradoja nada más que aparente, porque al fin y al cabo es una paradoja puesta al servicio de la superación de otras paradojas que enferman al país. Como por ejemplo, el hecho de que siendo un país que vive del campo, la población rural quepa en un estadio; como por ejemplo el hecho de que siendo un país que tiene más tierras cultivables que el Japón, sea incapaz de dar de comer a una población 40 veces menor que la japonesa; o el de que teniendo, como tenemos, una población cinco veces menor que la holandesa y un territorio cinco veces más extenso, expulsemos a nuestros jóvenes, y los obliguemos a buscar trabajo y destino en otros suelos, bajo otros cielos; y como si fuera poco, después les neguemos el derecho al voto si no tienen la plata y la posibilidad de venir aquí.
País de paradojas, digo, que tuvo ley de trabajo de ocho horas antes que Estados Unidos. Y hoy, ¿qué uruguayo puede ganarse la vida trabajando nada más que ocho horas? País de paradojas, que tuvo voto femenino antes que Francia. La mujer uruguaya votó por primera vez 14 años antes de que por primera vez votaran las mujeres en Francia. Y hoy las mujeres tienen en la vida política nacional un valor simbólico: la izquierda, el centro y la derecha, en eso estamos todos más o menos igual, ofrecemos el espectáculo de alguna que otra ministra, alguna que otra legisladora, como el antise-mita presenta, para disculparse, a su amigo judío.
País de paradojas, digo, donde los asesinos de Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz pueden pasearse tranquilamente, impunemente, por calles que llevan el nombre de Zelmar Michelini y de Héctor Gutiérrez Ruiz. País de paradojas donde muchos políticos denuncian, en los más airados términos, la ineficiencia del Estado, después de que esos mismos políticos, o por lo menos sus partidos, han hinchado al Estado de parásitos y de burócratas inútiles que ejercen la viveza criolla a costa del país.
País de paradojas donde muchos políticos también convocaron al golpe de Estado, y hasta lo hicieron, y después se quejaron de sus propios actos. Un golpe de Estado que no sólo tuvo por víctimas a los civiles, sino también a unos cuantos militares. No sólo al general Liber Seregni, sino a muchos militares a los que yo quiero rendir homenaje esta noche, porque tuvieron y tienen, como el general Seregni, sentido del honor y amor al país. Y por amor al país, amor a esta tierra y a su gente, se negaron a obedecer los dictados de la llamada doctrina de la seguridad nacional, que los obligaba a convertirse en verdugos de su propia tierra y de su propia gente.
La verdad es que el libro abunda en historias útiles para entender un poco mejor y en profundidad el proceso de todos esos años que tuvo, que encontró en Seregni un símbolo de dignidad democrática. El libro es de algún modo la historia de un militar que fue considerado traidor por sus pares, cuando sus pares estaban traicionando al país; y que fue degradado por ellos al mismo tiempo que el pueblo lo consagraba, porque en los años del terror él encarnó a un sector importante del ejército nacional, civilista, legalista y respetuoso de la Constitución y de la ley.
Yo digo: esa energía y esa voluntad democrática y ese sentido de la dignidad civil, que han convertido a Seregni y a la vida de Seregni en un símbolo nacional, tienen mucho que ver con la voluntad de cambio. Querer al país para cambiarlo; querer al país para que el país pueda ser lo que el país quiso ser en los tiempos lejanos en que fue fundado: una casa de todos y no una cárcel de barrotes invisibles para la mayoría de sus habitantes que viven, de alguna manera, presos de la necesidad o de la desesperanza.
Por amor, necesidad de cambiar las cosas a partir de una certeza de amor. Como en un brevísimo poema de un poeta alemán, que leí en estos días y que copié para leérselos a ustedes. El poeta, que se llama Reinner Kuntze, dice que vive en su país encerrado entre paredes. Siente opresivo su país, como muchas veces nosotros sentimos opresivo el nuestro, tal como está organizado, o mal organizado, tan paradójico, tan patas arriba que camina y tan condenado a las rutinas sucesivas, a la mediocridad sin remedio. Muchas veces nosotros también lo sentimos como una especie de prisión. Y este poeta alemán lo dice muy bien, dice: "Encerrado entre estas paredes, entre estas palabras, en esta cárcel, donde -dice- una y otra vez volvería a nacer". Me pareció bellísimo, porque yo soy de los que creen que sí, que como decía Mariano recién, en el 71 nació algo más que un movimiento político, nació de algún modo otro país, otro país que está dentro de éste, que está en la barriga de éste, un país verde que está en la barriga del país gris. Y en aquellos tiempos muy difíciles, cuando el miedo era mucho, y mucha la violencia, en los tiempos en que el Frente nació, el libro recoge una frase que una muchacha escribió en un pizarrón y que me parece estupenda, y que creo que tiene toda la vigencia del mundo. La muchacha escribió: "Mil miedos juntos hacen un solo gran coraje". Y yo creo que éste era el sentido que el Frente tenía cuando nació, y éste es el sentido que el Frente tiene: un solo gran coraje que resulta de la unión de muchos mieditos dispuestos a luchar contra el miedo de ser, contra el miedo de recordar, contra el miedo de cambiar, y que así van formando un solo coraje grande, destinado a hacer posible que el parto por fin ocurra, que ese país generado dentro del otro país pueda por fin dar sus primeros pasos.
Cuando volví del exilio vi en la calle Rodó un graffiti de mano anónima, como todos los graffitis, que decía: "Hay un país distinto en algún lugar". Pensé, y lo pienso todavía: sí, hay un país distinto en algún lugar y ese lugar es aquí, y es aquí gracias a las muchas mujeres y a los muchos hombres que tienen en hombres como Seregni su más certero símbolo.
Yo le quiero decir a él, como Gerardo: gracias. Y le quiero decir también gracias a Samuel Blixen por habernos ofrecido, de tan linda manera, sus trabajos y sus días.
Palabras en la presentación del libro de Brecha Seregni. La mañana siguiente.
Tomado de: Brecha, Montevideo, viernes 25 de julio de 1997.